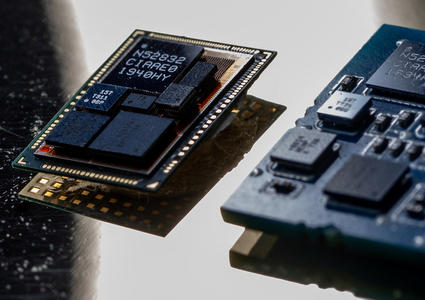El 21 de julio de 1969, Buzz Aldrin bajó ágilmente del Eagle, el módulo lunar del Apolo 11, y se unió a Neil Armstrong en el Mar de la Tranquilidad. Mirando hacia arriba dijo: “Una hermosa, hermosa, magnífica desolación”. Estaban solos, pero su presencia en la superficie silenciosa y gris de la Luna era la culminación de un intenso esfuerzo colectivo.
Ocho años antes, el presidente John F. Kennedy le había pedido al Congreso de los Estados Unidos que "se comprometiera a conseguir el objetivo, antes de que finalice la década, de colocar a un hombre en la Luna y devolverlo con seguridad a la Tierra”. Su reto alteró el plan original de la Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), que consistía en desplegar una estrategia en varias fases a lo largo de varias generaciones: Wernher von Braun, el director de cohetes de la NASA, había pensado que la Agencia debía enviar primero hombres a orbitar la Tierra, después construir una estación espacial, después volar a la Luna y por último construir una colonia lunar. A un siglo vista, quizá los humanos viajarían a Marte. El objetivo de Kennedy también era absurdamente ambicioso. Unas semanas antes de su discurso, la NASA había atado a un astronauta dentro de una diminuta cápsula colocada encima de un cohete militar reconvertido, y lo había lanzado al espacio siguiendo una trayectoria balística, como si fuera un payaso de circo; pero ningún estadounidense había orbitado el planeta. La Agencia no sabía si lo que pedía el presidente se podía hacer en el tiempo que proponía, pero aceptó el reto.
Para ello hizo falta la mayor movilización en tiempo de paz de la historia del país. Aunque la NASA era, y sigue siendo, una agencia civil, el programa Apolo solo fue posible gracias a que era un proyecto semimilitarizado dotado de abundantes fondos. Todos los astronautas (salvo una excepción) habían sido pilotos de las Fuerzas Aéreas o de la Marina; gran parte de los gestores de mediana edad de la Agencia habían servido en algún puesto militar durante la Segunda Guerra Mundial; y el propio director del programa, Samuel Philips, era un general de la Fuerza Aérea, reclutado por su eficaz gestión del programa de misiles Minuteman. En total, la NASA se gastó 24.000 millones de dólares (unos 18.000 millones de euros), equivalentes a 180.000 millones de dólares actuales (unos 140.000 millones de euros) en Apolo; durante su apogeo a mediados de la década de 1960, la NASA disponía de más del 4 por ciento del presupuesto federal. El programa daba empleo a unas 400.000 personas y necesitaba de la colaboración de unas 20.000 empresas, universidades y agencias gubernamentales.
Si para llevar a cabo el proyecto Apolo hizo falta emplear una parte significativa de la riqueza del país más rico del mundo y la cooperación de todos sus estamentos, fue porque el reto planteado por Kennedy exigía que la NASA resolviera un abrumador número de problemas más pequeños décadas antes del programa evolutivo de la tecnología. Con frecuencia las soluciones de la Agencia fueron poco elegantes. Para salir de la órbita terrestre, la NASA construyó 13 cohetes gigantes de un único uso, capaces de levantar 50 toneladas de carga útil y generar 3,4 millones de kilos de empuje. Para la fecha propuesta solo podía estar lista una desgarbada nave modular; pero acoplar el módulo de mando y el módulo lunar en mitad del vuelo, enviar el segundo de ellos a la superficie del satélite, y después reunir los módulos en la órbita lunar, exigía una especie de espástico baile espacial que obligó a los ingenieros de la Agencia a desarrollar y probar una larga serie de innovaciones aeroespaciales. Hubo muertos, incluyendo la tripulación del Apolo 1, que ardió dentro de la cabina de su módulo de mando. Pero, antes de que se clausurara el programa en 1972, 24 hombres volaron a la Luna. Doce de ellos caminaron sobre su superficie. Y tras la muerte de Armstrong el pasado mes de agosto, Aldrin es el decano de ellos.
¿Por qué fueron? Trajeron muy poca cosa de vuelta: 110 kilos de piedras, la felicidad estética traída de contrabando por Aldrin y algo que la mayoría de esos 24 hombres destacaron: una nueva impresión de la pequeñez y fragilidad de nuestro hogar. (Jim Lovell recordaba: “Todo lo que conocía de mi vida –mis seres queridos, la Marina- todo, todo el mundo, cabía detrás de mi pulgar”). La respuesta cínica y bastante acertada a la pregunta es que Kennedy quería demostrar la superioridad de los cohetes americanos respecto a la ingeniería soviética: el presidente lanzó su reto en mayo de 1961, poco más de un mes después de que Yuri Gagarin se convirtiera en el primer ser humano en viajar al espacio. Pero no basta para explicar bien por qué Estados Unidos llevó a cabo aquel grandísimo esfuerzo, ni transmite cómo se vivieron los alunizajes en aquella época.
Las palabras de Kennedy en la Universidad Rice (EE.UU.) en 1962 nos dan una pista mejor:
“¿Por qué?, dicen algunos. ¿Por qué la Luna? ¿Por qué escoger ese objetivo?... ¿Por qué escalar la montaña más alta? ¿Por qué, hace 35 años, cruzar el Atlántico volando?... Escogemos ir a la Luna en esta década, y escogimos esas otras cosas anteriormente, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles; porque ese objetivo servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y habilidades...”
El programa Apolo no fue visto solo como una victoria de una de las dos ideologías antagonistas. Más bien, la emoción más fuerte en el momento de los alunizajes fue la de quedar maravillados por el poder trascendente de la tecnología. Desde su posición privilegiada en Lausana (Suiza), el escritor Vladimir Nabokov escribió en un telegrama al New York Times, “Pisar la tierra de la Luna, palpar sus guijarros, saborear el pánico y el esplendor del evento, sentir en la boca del estómago la separación de terra, forman la sensación más romántica que haya podido conocer un explorador”.
Para sus contemporáneos, el programa Apolo sucedió en el contexto de una larga serie de triunfos tecnológicos. La primera mitad del siglo dio lugar a la cadena de montaje y al avión, la penicilina y una vacuna para la tuberculosis; a mediados del siglo la polio iba camino de erradicarse; y para 1979 se acabaría con la viruela. Es más, el progreso parecía tener lo que Alvin Toffler denominó un “impulso acelerador” en su libro Future Shock, publicado en 1970. Se le puede perdonar la expresión redundante: durante décadas, la tecnología había ido aumentando la velocidad máxima a la que podía viajar el ser humano. Durante la mayor parte de la historia no se pudo viajar más rápido que lo que permite un caballo o un barco de vela; al llegar a la Primera Guerra Mundial, los automóviles y trenes eran capaces de desplazarnos a más de 150 kilómetros por hora. Cada década subsiguiente, coches y aviones impulsaron a los humanos cada vez más rápido. Para 1961, se había pilotado un X-15 propulsado por cohetes a más de 6.650 kilómetros por hora; en 1969, la tripulación del Apolo 10 voló a 41.500 kilómetros por hora. ¿Acaso no era el momento de explorar la galaxia –"de volar este gran planeta azul, blanco verde, o de ser volado de él”, como escribió Saul Bellow en Mr. Sammler's Planet (también de 1970)?

La que quizá sea la fotografía más influyente de los alunizajes del programa Apolo: la huella de Buzz Aldrin en la gris y polvorienta superficie lunar.
Desde el vuelo del Apolo 17 en 1972, ningún humano ha vuelto a la Luna, o superado siquiera la órbita baja terrestre. Nadie ha viajado más rápido que la tripulación del Apolo 10. (Desde el último vuelo del supersónico Concorde en 2003, los viajes civiles son más lentos). También se ha evaporado el optimismo despreocupado sobre el poder de la tecnología, ahora que grandes problemas que la gente imaginaba que serían resueltos gracias a la tecnología, como el hambre, la pobreza, la malaria, el cambio climático, el cáncer y las enfermedades que llegan con la edad avanzada, parecen dificilísimos de resolver.
Recuerdo estar sentado en el salón de mi casa familiar en Berkeley, California (EE.UU.), viendo el despegue del Apolo 17. Tenía cinco años. Mi madre me insistía en que no mirara fijamente al ardiente escape del cohete Saturno V. Tenía una vaga idea de que era la última de las misiones lunares, pero estaba convencido de que habría colonias en Marte antes de que muriera. ¿Qué pasó?
Explicaciones provincianas
Ya es un tópico decir que a la capacidad humana para resolver grandes problemas le pasó algo. Sin embargo, hace poco que la queja ha subido de tono entre los inversores y emprendedores de Silicon Valley, aunque se suele expresar de forma ligeramente distinta: dicen que hay escasez de innovaciones auténticas. En cambio, se lamentan, los tecnólogos nos han distraído y se han enriquecido con juguetes triviales.
El lema de Founders Fund, una empresa de capital riesgo creada por Peter Thiel, uno de los cofundadores de PayPal, es “queríamos coches voladores y acabamos con 140 caracteres”. Founders Fund tiene su importancia porque es el brazo inversor de lo que se conoce localmente como la “mafia de PayPal", la facción dominante en Silicon Valley en la actualidad, que sigue siendo el lugar más importante del planeta en cuanto a innovación tecnológica. (Otros de sus miembros son Elon Musk, fundador de SpaceX y Tesla Motors; Reid Hoffman, presidente ejecutivo de LinkedIn; y Keith Rabois, director de operaciones de la empresa de pagos móviles Square). Thiel es cáustico: el año pasado declaró al New Yorker que el iPhone no le parecía un avance tecnológico. “Compáralo con el programa Apolo”, comentó. Internet es “un beneficio neto, pero no es muy grande”. Twitter proporciona a 500 personas “un trabajo seguro para la próxima década”, pero “¿qué valor crea para la economía en su conjunto?” Y hay más. Max Levchin, otro cofundador de PayPal, afirma “creo que deberíamos apuntar más alto. Los fundadores de muchas de las start-ups con los que me encuentro no tienen una intención real de llegar a ningún sitio importante. Se están haciendo muchísimos esfuerzos que nunca darán lugar a una innovación significativa y rompedora”.
Pero la explicación que ofrece Silicon Valley de por qué no se dan innovaciones rompedoras es provinciana y reduccionista: los mercados –en concreto los incentivos que proporciona el capital riesgo a los emprendedores- tienen la culpa. Según el manifiesto de Founders Fund, “¿Qué ha sido del futuro?", escrito por Bruce Gibney, socio de la empresa: “A finales de la década de 1990, las carteras de riesgo empezaron a reflejar un futuro distinto... La inversión de capital riesgo pasó de financiar empresas transformadoras a empresas que solo resolvían problemas incrementales o incluso falsos... El capital riesgo ha dejado de ser la financiación del futuro y ha pasado a ser la financiación de características, widgets e irrelevancias”. Los ordenadores y las tecnologías de la comunicación avanzaron porque estaban bien financiados, sostiene Gibney. Pero lo que parecía futurista en la época del Apolo 11 “sigue siendo futurista, en parte porque estas tecnologías nunca han recibido la financiación constante con que se obsequia a la industria de la electrónica”, señala Gibney.
Evidentemente, el argumento es tremendamente hipócrita. Los capos de PayPal hicieron sus fortunas en ofertas públicas de acciones y adquisiciones de empresas dedicadas a cosas más o menos triviales. La última start-up de Levchin, Slide, fue financiada por Founders Fund. La adquirió Google en 2010 por unos 200 millones de dólares (unos 155 millones de euros) y cerró este año. Desarrollaba widgets para Facebook como SuperPoke y FunWall.
Pero el verdadero problema que plantea la explicación que ofrece Silicon Valley es que es insuficiente. El argumento de que los inversores de capital riesgo han perdido el apetito por las tecnologías arriesgadas pero potencialmente importantes clarifica cuál es el problema del capital riesgo y nos explica por qué la mitad de los fondos han proporcionado beneficios planos o negativos durante la última década. También sirve para explicar cómo la falta de valor hizo menguar el alcance de las empresas que fueron financiadas: a excepción de Google (que quiere “organizar la información del mundo para que sea universalmente accesible y útil”), las ambiciones de las start-ups fundadas en los últimos 15 años sí que parecen ridículas comparadas con las de empresas como Intel, Apple y Microsoft, fundadas entre la década de 1960 y finales de la de 1970. (Bill Gates, el fundador de Microsoft, prometió ”poner un ordenador en cada casa y sobre cada mesa de despacho”, y Steve Jobs, de Apple, afirmó que quería hacer “los mejores ordenadores del mundo”). Pero la explicación que ofrece Silicon Valley equipara toda la tecnología con las tecnologías que gustan al capital riesgo: tradicionalmente, como admite Gibney, las tecnologías digitales. Incluso durante los años en los que los inversores de capital riesgo se sentían más proclives a arriesgarse, preferían inversiones que requirieran poco capital y ofrecieran una salida en 8 o 10 años. El negocio del capital riesgo siempre se ha esforzado por invertir obteniendo beneficios con las tecnologías, incluyendo la biotecnología y la energía, cuyas necesidades de capital son muy grandes y cuyo desarrollo es incierto y requiere mucho tiempo; y los inversores de capital riesgo nunca han financiado el desarrollo de tecnologías que sirvan para resolver grandes problemas y no posean un valor económico evidente e inmediato. Esta versión es una explicación parcial que nos obliga a preguntarnos (dejando al margen la revolución del ordenador personal): si antes hacíamos grandes cosas y ahora ya no, ¿qué ha cambiado?
La explicación ofrecida por Silicon Valley también comete este error: no nos dice lo que hay que hacer para animar a los tecnólogos a resolver grandes problemas, más allá de pedir al capital riesgo que haga mejores inversiones. (Founders Fund promete “llevar a cabo el experimento” e “invertir en gente inteligente dedicada a resolver problemas difíciles, a menudo complejos problemas científicos o de ingeniería”). Levchin, Thiel y Garry Kasparov, antiguo campeón del mundo de ajedrez, pensaban publicar un libro que se iba a llamar The Blueprint (cuya traducción al español sería “El plano maestro”), que “explicaría dónde ha ido la innovación del mundo”. La intención era publicarlo en marzo de este año, pero el lanzamiento se ha pospuesto indefinidamente, según Levchin, porque los autores no han sido capaces de ponerse de acuerdo en una serie de propuestas.
Pongamos que el emprendimiento respaldado por capital riesgo es esencial para el desarrollo y la comercialización de innovaciones tecnológicas. Pero no basta por sí mismo para resolver los grandes problemas; ni su mal momento puede, por sí mismo, eliminar nuestra capacidad para la acción colectiva a través de la tecnología.
Complejidades inapelables
La respuesta es que estas cosas son complejas y que no existe una única explicación sencilla.
A veces elegimos no resolver grandes problemas tecnológicos. Podríamos viajar hasta Marte si quisiéramos. De hecho, la NASA posee la estructura de un plan –en su jerga burocrática, una “arquitectura de diseño de referencia"- sorprendentemente detallado. La Agencia sabe ya cómo podría enviar humanos a Marte y traerlos de vuelta. “Sabemos cuáles son los retos”, afirma Bret Drake, arquitecto jefe del equipo de arquitectura de vuelos con tripulantes humanos de la NASA. “Sabemos qué tecnologías, qué sistemas necesitamos”. Como explica Drake, la misión duraría unos dos años y los astronautas pasarían 12 meses en tránsito y 500 días sobre la superficie estudiando la geología del planeta e intentando comprender si alguna vez albergó vida. No es necesario señalar que hay muchas cosas que la NASA no sabe: si podría proteger adecuadamente a la tripulación de los rayos cósmicos o cómo hacerlos aterrizar con seguridad, alimentarlos y albergarlos. Pero si la Agencia recibiera más dinero o redistribuyera su dotación actual y empezara a trabajar en resolver esos problemas ahora, los humanos podrían pisar el planeta rojo en algún momento de la década de 2030.
Pero no lo haremos, porque, en opinión de todos, existen cosas más útiles que hacer en la Tierra. Ir a Marte, igual que ir a la Luna, sería consecuencia de una decisión política que inspirara o estuviera inspirada por el apoyo público. Pero casi nadie siente el “imperativo por explorar” de Buzz Aldrin.
A veces no logramos resolver grandes problemas porque nuestras instituciones fracasan. En 2012, menos del 2 por ciento del consumo energético del mundo derivaba de fuentes renovables avanzadas como la energía eólica o solar o los biocombustibles. Las fuentes renovables más comunes de energía siguen siendo la energía hidroeléctrica y la quema de biomasa, es decir, madera y excrementos bovinos. El motivo es económico: el carbón y el gas natural son más baratos que la energía solar o eólica, y el petróleo es más barato que los biocombustibles. Puesto que el cambio climático es un problema real y urgente, y puesto que la principal causa del calentamiento global es el dióxido de carbono que se emite como derivado de la quema de combustibles fósiles, necesitamos tecnologías de energías renovables capaces de competir en precio con el carbón, el gas natural y el petróleo. Y por ahora no existen.
Afortunadamente, los economistas, tecnólogos y líderes empresariales están de acuerdo en qué políticas nacionales y tratados internacionales impulsarían el desarrollo y uso generalizado de dichas alternativas. Debería haber un aumento significativo de la inversión pública en investigación y desarrollo de energías, una cantidad que, en Estados Unidos, ha disminuido del 10 por ciento del total del gasto en I+D en 1979 al 2 por ciento, aproximadamente 5.000 millones de dólares al año (unos 3.850 millones de euros). Hace dos años Bill Gates, la directora ejecutiva de Xertos, Ursula Burns, el director ejecutivo de GE, Jeff Immelt, y John Doerr, inversor de capital riesgo de Silicon Valley, hicieron un llamamiento para que se multiplicara por tres la inversión pública en investigación en energía. Debería ponerse algún precio al carbono, que en la actualidad es una externalidad negativa, ya sea un impuesto transparente o algún mecanismo de mercado más opaco. Debería existir un marco regulador que tratara las emisiones de dióxido de carbono como contaminación, estableciendo límites máximos sobre la cantidad de contaminación permitida a empresas y países. Finalmente, y menos concretamente, los expertos en energía están de acuerdo en que, aunque aumentaran las inversiones en investigación, se pusiera un precio al carbono y existiera alguna clase de marco regulador, todavía nos faltaría algo fundamental: suficientes instalaciones para demostrar y probar nuevas tecnologías energéticas. Habitualmente este tipo de instalaciones resultan demasiado caras como para que las empresas las construyan. Pero a falta de una forma práctica de probar y optimizar tecnologías energéticas innovadoras colectivamente, y sin alguna forma de compartir los riesgos del desarrollo, las fuentes alternativas de energía seguirán teniendo muy poco impacto en el consumo de energía, dado que, de entrada, cualquier tecnología nueva será más cara que los combustibles fósiles.
Desafortunadamente, no hay ninguna esperanza de que una política energética de Estados Unidos o los tratados internacionales reflejen este consenso intelectual, porque un partido político de Estados Unidos se opone por inercia a las regulaciones industriales y duda de que los seres humanos estemos provocando el cambio climático, y porque los mercados emergentes de China e India no reducirán sus emisiones sin una compensación que los países industrializados no pueden proporcionar. En ausencia de tratados internacionales o una política propia de Estados Unidos, probablemente no existan fuentes energéticas alternativas competitivas en un futuro próximo, salvo que se produzca lo que a veces se denomina un “milagro energético".
En ocasiones, grandes problemas que parecían tecnológicos han resultado no serlo, o podrían ser más factibles de resolver a través de otros medios. Hasta hace poco, se consideraba que las hambrunas se producían por fallos en el suministro de alimentos (y, por lo tanto, parecía posible hacerles frente aumentando el tamaño y la fiabilidad del suministro a través de nuevas tecnologías agrícolas o industriales). Pero Amartya Sen, economista galardonado con el Nobel, ha demostrado que las hambrunas son crisis políticas que afectan de manera catastrófica a la distribución de la comida. (A Sen le influyeron sus propias experiencias. De niño fue testigo de la hambruna bengalí de 1943: tres millones de granjeros desplazados y de habitantes pobres de las ciudades murieron innecesariamente cuando el acaparamiento en tiempos de guerra, la especulación con los precios y las compras a precio tasado del Gobierno colonial para proveer al ejército británico encarecieron demasiado la comida. Sen demostró que la producción de comida fue, en realidad, mayor durante los años de la hambruna). La tecnología puede mejorar el rendimiento de las cosechas o los sistemas para almacenar y transportar comida; mejores respuestas por parte de las naciones y las organizaciones no gubernamentales ante hambrunas emergentes han reducido la cantidad de ellas que se producen y su gravedad. Pero las hambrunas seguirán dándose porque siempre habrá malos Gobiernos.
Sin embargo, la esperanza de que un problema enquistado que acarrea costes sociales pueda tener una solución tecnológica es muy seductora. Tanto que la decepción con la tecnología es inevitable. La malaria, que según cálculos de la Organización Mundial de la Salud afectó a 216 millones de personas en 2010, principalmente en los países pobres, se ha resistido a las soluciones tecnológicas: los mosquitos infectados están por todas partes en los trópicos, los tratamientos son caros y los pobres son un mercado malísimo para los medicamentos. Las soluciones más eficaces para la malaria resultan ser sencillas: eliminar las aguas estancadas, drenar pantanos, proporcionar mosquiteras y, principalmente, aumentar la riqueza. Estos factores combinados han conseguido disminuir el número de infectados por malaria. Pero eso no ha impedido que tecnólogos como Bill Gates o Nathan Myhrvold, el antiguo director de tecnología de Microsoft (que escribe sobre el papel de la inversión privada para espolear la innovación), financien investigaciones sobre vacunas recombinantes, mosquitos modificados genéticamente e incluso láseres matamosquitos. Estas ideas pueden ser ingeniosas, pero todas adolecen de la vanidad de intentar imponer una solución tecnológica a lo que es un problema de pobreza.
Por último, a veces los grandes problemas eluden cualquier solución porque no entendemos realmente cuál es el problema. Los primeros éxitos de la biotecnología, a finales de la década de 1970, eran claros: lograr avances en la fabricación, decidir a qué bacterias modificadas de E. coli se obligaba a producir versiones sintéticas de insulina o la hormona del crecimiento humano, que eran proteínas cuyas funciones comprendíamos perfectamente. Sin embargo, ha resultado difícil lograr más avances en biomedicina porque nos cuesta comprender la biología fundamental de muchas enfermedades. El presidente Richard Nixon declaró la guerra al cáncer en 1971; pero pronto descubrimos que existen muchas clases de cáncer, la mayoría de ellas sumamente resistentes a los tratamientos, y solo ha sido en la última década -después de secuenciar los genomas de distintos cánceres y comprender cómo sus mutaciones se expresan en distintos pacientes- cuando parecen viables determinadas terapias eficaces y específicas. O reflexionemos sobre la “plaga de demencia”, como lo ha hecho Stephen S. Hall. Según envejecen las poblaciones de los países industrializados, se postula como el problema sanitario más urgente del mundo: para 2050, solo en Estados Unidos el coste de los cuidados paliativos alcanzará el billón de dólares anuales (unos 770.000 millones de euros). Y sin embargo, apenas comprendemos nada sobre la demencia, ni tenemos tratamientos eficaces. Los problemas difíciles son difíciles.
Qué hacer
No es cierto que no podamos resolver los grandes problemas mediante la tecnología; sí que podemos. Debemos. Pero deben estar presentes todos estos elementos: a los líderes políticos y al público en general debe importarles resolver el problema, nuestras instituciones deben apoyar su resolución, debe ser un problema tecnológico de verdad, y tenemos que entenderlo.
El programa Apolo, que se ha convertido en una metáfora de la capacidad de la tecnología para resolver grandes problemas, cumplía con estos criterios, pero es un modelo irreproducible para el futuro. No estamos en 1961: no existe un contexto histórico similar a la Guerra Fría que incite a ello, no existe ningún político capaz de buscar la heroicidad en lo difícil y lo peligroso, ningún cuerpo de ingenieros que anhele la productiva disciplina de que disfrutaba en el Ejército, y ninguna fe popular en una mitología de ciencia ficción como explorar el sistema solar. Sobre todo, ir a la Luna era fácil. Solo estaba a tres días de distancia. Se podría defender incluso que ni siquiera era resolver un problema. Nos hemos quedado solos con nuestro día, y las soluciones del futuro serán más difíciles de conseguir.
No nos faltan los retos. Mil millones de personas necesitan electricidad, a millones más les falta agua en condiciones, el clima está cambiando, los métodos de fabricación son ineficaces, el tráfico atasca las grandes ciudades, la educación es un lujo y la mayoría de nosotros caerá preso de la demencia o el cáncer si vivimos lo suficiente. En esta serie especial de historias examinamos estos problemas y os presentamos a los incansables tecnólogos que se niegan a renunciar a resolverlos.